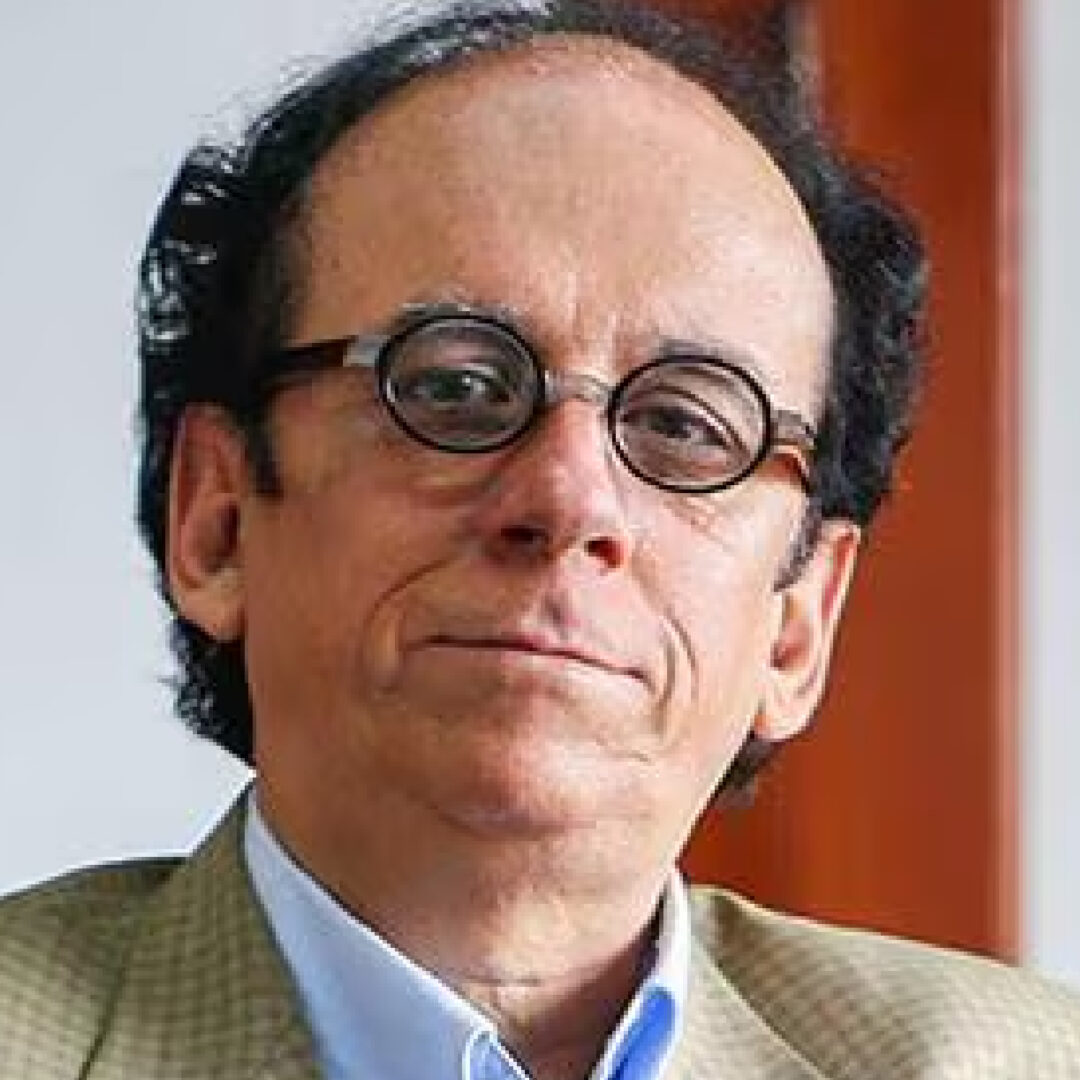¿Se está consolidando una nueva matriz de la conflictividad social vinculada a la minería?

Desde un inicio, una de las tareas asumidas por CooperAcción fue identificar tendencias, giros importantes en materia de la conflictividad social vinculada a la minería. Por ejemplo, desde finales de la década del 90 sostuvimos la tesis de que la matriz de la conflictividad social había cambiado en el Perú: se pasó de la predominancia de los conflictos entre los trabajadores y las empresas mineras (la contradicción capital – trabajo), característicos en las últimas décadas del siglo pasado, al conflicto entre las empresas mineras y las poblaciones vecinas, principalmente rurales, teniendo como telón de fondo la defensa de las tierras, las fuentes de agua y otros bienes de la naturaleza. La contradicción capital – naturaleza comenzó a predominar desde los últimos años de la década del 90 y, sobre todo, entrado el siglo XXI.
Este cambio de tendencia se terminó de confirmar a partir del año 2004, cuando la Defensoría del Pueblo comenzó a elaborar los reportes mensuales sobre la evolución de la conflictividad social en el país: desde entonces, en estos informes ha sido una constante la predominancia de los conflictos socioambientales y, dentro de esta categoría, los conflictos vinculados a la minería han destacado.
Sin embargo, queremos hacer notar que la matriz de la conflictividad social nuevamente está cambiando y que el conflicto más relevante hoy en día en las zonas con presencia minera es el avance de ese combo que lleva minería ilegal, informal, minería comunal, artesanal, etc. y que se enfrenta a la gran minería. Es un conflicto que presenta varias aristas y enormes complejidades. Sin embargo, todo parece indicar que la contradicción capital – naturaleza ya no está, necesariamente, en el centro de la tensión.
Por supuesto, esto no quiere decir que el conflicto entre las grandes empresas y las poblaciones que defienden sus tierras y sus fuentes de agua haya desaparecido. Ahí están los casos del Valle de Tambo, la defensa de las lagunas en Cajamarca, los páramos piuranos, entre varios otros. Sin embargo, ya no es el conflicto que predomina y juega el rol estelar como hasta hace algunos años. Lo mismo ocurrió en su momento con el conflicto laboral: no desapareció, pero dejó de ser el más relevante.
Incluso, desde hace un tiempo, dentro de la jerarquía de demandas de las poblaciones frente a la gran minería, muchas veces los temas ambientales ya no ocupan el primer lugar como hasta hace unos años ocurría en varios territorios[1]. En muchas negociaciones, por ejemplo, en zonas como las del sur andino, las demandas económicas se ubican en primer lugar y se expresan a través de pedidos de firmas de convenios marco, donde el foco es la definición de aportes económicos; que se firmen contratos de servicios entre las empresas mineras y las empresas comunales (transporte, mantenimiento, limpieza, abastecimiento de algunos productos); empleos locales, indemnizaciones, entre varios otros. No es que este tipo de demandas sean una novedad, lo importante a destacar es su ubicación en la jerarquía de exigencias.
En la preocupación de las propias empresas formales (grandes y medianas) y su gremio, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el conflicto con los informales y los abiertamente ilegales ocupa el primer lugar en la actualidad. Esto se expresa en las campañas millonarias que vienen desarrollando en los últimos años en los principales medios de comunicación en las que se denuncia a la minería ilegal como la principal amenaza que debe ser enfrentada. Si, hasta hace un tiempo, la minería informal y la abiertamente ilegal, salvo algunas excepciones, casi no compartían territorios con la gran minería, hoy no solo lo comparten, también lo disputan. Además, la minería informal y la abiertamente ilegal ya no solo son auríferas o no metálicas, también disputa yacimientos de cobre y algunos otros minerales.
Como se ha mencionado, este tipo de conflicto presenta varias aristas que deben ser consideradas en el análisis. En primer lugar, varía en relación a las zonas geográficas en las que se ubica: no es lo mismo la minería aluvial que se ha implantado en la Amazonía y que, en términos de conflicto y tensión en los territorios, enfrenta todavía resistencias de algunos pueblos indígenas y de organizaciones nacionales como Aidesep.
Sin embargo, en zonas andinas, mayoritariamente este tipo de minería tiene un marcado respaldo social, en la medida en que es una actividad enraizada en los territorios, que genera mucho empleo local, dinamiza las economías locales y, de manera creciente, son las propias comunidades las que realizan minería. Se ha construido un discurso de legitimación que acompaña el proceso de expansión de la extracción: somos mineros ancestrales; estamos haciendo extracción soberana; estamos nacionalizando la producción minera y el beneficio económico que generamos se queda en los territorios. Por supuesto que el discurso de reivindicación de este tipo de minería no dice nada sobre los tremendos impactos sociales y ambientales que genera, la violencia que por lo general termina imponiendo, la explotación laboral y la trata de personas, etc.
Con cargo a seguir profundizando en el análisis, nos reafirmamos en la idea de que estamos frente a un giro en la matriz de la conflictividad social vinculada a la minería que hay que observar con rigor. Todo esto se presenta con una serie de matices, especificidades que dependen de las características de cada territorio. Considerando ello, todo indica que en los próximos años la presión extractivista en los territorios seguirá aumentando, con la presencia de una diversidad de actores y estrategias de penetración, en un contexto en el que, ya sea por las altas cotizaciones de minerales como el oro y el cobre, y por la mayor demanda de los minerales críticos, se va a seguir afectando y sacrificando territorios.
[1] Hay que precisar que esto no ocurre en todos los territorios. Esta es parte de la complejidad que hay que considerar en el análisis.
Compartir: